WENDY BAZÁN LANDEROS Y GABRIELA TORRES-MAZUERA. REVISTA NEXOS.
Hoy en día existe una disputa en torno a la definición del desarrollo rural en México. Los modelos contendientes son, en un extremo, el desarrollo rural agroindustrial dirigido a la exportación y, en el otro, un modelo de desarrollo de tipo agroecológico con miras al consumo interno.
En 2019, la entrada de una coalición autonombrada de “izquierda” al gobierno federal mexicano, con sus propuestas “alternativas” al desarrollo económico de corte neoliberal, abrió la puerta a un conjunto de demandas provenientes de la sociedad civil organizada, como la prohibición de cultivos genéticamente modificados —en particular el maíz— y la regulación de plaguicidas y herbicidas, en especial del glifosato, propiedad de Bayer-Monsanto. Además, la política rural del nuevo gobierno federal ha colocado al centro de sus programas a los “pequeños” y “medianos” productores (categorizados como aquellos con menos de veinte hectáreas), en particular los ubicados en las regiones consideradas como “marginadas” del sureste del país. Sin embargo, a tres años del nuevo gobierno, las resistencias al cambio de política rural son múltiples y a diversas escalas.
A nivel federal destacan las disputas ideológicas y de grupos de interés que, entre otras cosas, llevaron en 2020 a la renuncia del secretario de medio ambiente, Victor Manuel Toledo, quien caracterizó a la 4T como un gobierno híbrido en el que “coexisten proyectos emancipadores con proyectos que continúan e incluso acrecientan la modalidad neoliberal”. En efecto, al interior del gobierno federal distinguimos dos coaliciones con visiones opuestas del desarrollo rural. Por un lado, una que apuesta por la “transición agroecológica” y se conforma por nuevos funcionarios de las secretarías de Agricultura y Medio Ambiente, así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), muchos de los cuales provienen de organizaciones de la sociedad civil y de la academia. En contraste, la coalición que defiende el modelo agroindustrial se conforma por personas con una larga trayectoria en la administración pública federal —como Víctor Villalobos, actual secretario de agricultura— quienes se han mantenido en el gobierno impulsando el “régimen agro-alimentario neoliberal”.1
A fin de contrastar las miradas divergentes de ambos bloques, podemos analizar los significados que cada bando atribuye a ciertas nociones: lo que entienden por “soberanía alimentaria” y el papel que deben jugar los “campesinos” para conseguirla. Desde la coalición por la agroecología, la soberanía alimentaria es pensada como el impulso a la producción de granos básicos con tecnología propia y para el consumo nacional. En esta labor, los productores pequeños son actores preponderantes. Más aún, a decir de algunos de sus promotores, en México ha persistido —pese a los treinta años de políticas neoliberales— un modelo de producción alternativo al agroindustrial que es preciso apoyar y revalorar. Se trata de “las agriculturas practicadas por las comunidades campesinas e indígenas”, caracterizadas por “prácticas agrícolas sustentables” y “tradicionales” como la milpa.2
En contraste, para la coalición agroindustrial, la soberanía alimentaria es una tarea para los agro empresarios de granos y hortalizas de exportación, a fin de aprovechar las “ventajas comparativas” de México en un mercado global y beneficiarse de la importación de granos baratos de Estados Unidos, en particular del maíz. Desde esta perspectiva, las semillas transgénicas y los plaguicidas son tecnologías que permiten incrementar la productividad y son indispensables para conseguir la soberanía alimentaria a nivel mundial. Asimismo, los campesinos son vistos como agentes económicos a quienes se les puede incentivar mediante “apoyos” técnicos y monetarios, a fin de incrementar su productividad. A decir de esta coalición, la prohibición de paquetes tecnológicos o insumos como los herbicidas amenaza con marginar a México del mercado global de alimentos.
A pesar de las fuertes discrepancias, resulta llamativo que en ambas coaliciones se reproducen ciertos estereotipos en torno al campesinado mexicano. Por un lado, los campesinos, son concebidos como agentes económicos con información y motivación suficiente para responder eficientemente a los incentivos del mercado; por el otro, los campesinos son pensados como personas y colectivos al margen del sistema capitalista, con lógicas productivas “tradicionales”. De ahí que sea posible distinguir entre campesinos dedicados al autoconsumo y subsistencia y los productores agroindustriales volcados a los cultivos comerciales. Otra coincidencia en ambos enfoques es la invisibilización de los jornaleros agrícolas y de los campesinos sin tierra, quienes constituyen la fuerza de trabajo en la producción de frutas y hortalizas en las regiones más importantes de México. La idealización de los campesinos por ambos grupos explica en cierta medida las resistencias que a nivel local se dan al cambio progresista del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como veremos más adelante.
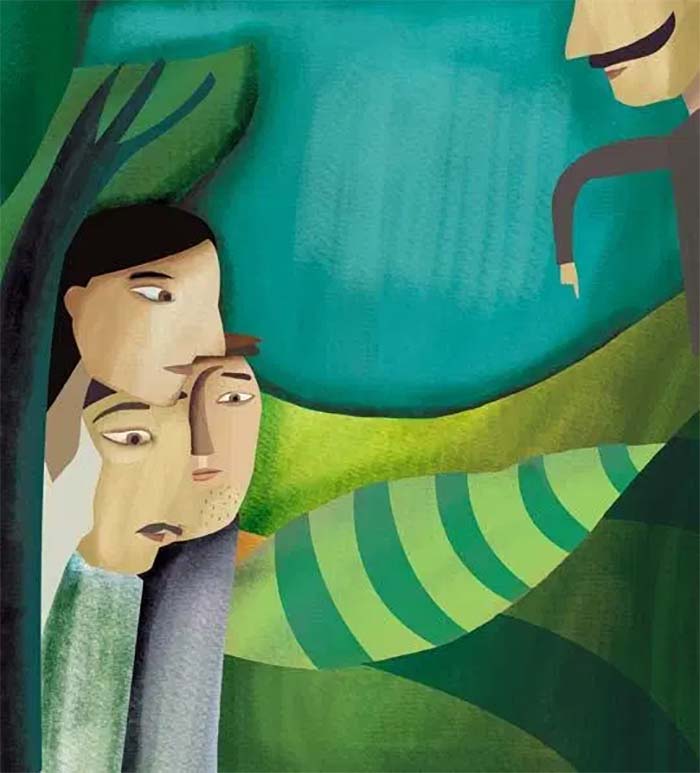
Resistencias subnacionales al cambio progresista
Otro frente de resistencia a las políticas progresistas del actual gobierno son las visiones en torno al desarrollo rural de los gobiernos estatales y municipales. Un caso ilustrativo es el estado de Campeche. En el plan sectorial del gobierno de Campeche 2015-2021 —el cual “rige las acciones y recursos dirigidos hacia los proyectos del campo”— leemos que la política rural estatal debe centrarse en “la capitalización, modernización, mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento agroindustrial, con la finalidad de elevar la rentabilidad y competitividad agropecuaria”. Más aún, la agricultura “tradicional” es un gran problema que ha causado “el rezago ancestral” debido a sus bajos niveles de productividad, altos niveles de endeudamiento y “escasa transferencia de tecnología, así como de financiamiento oportuno y accesible, lo que ha generado un círculo de marginación y pobreza en el estado”. La agroindustria, por el contrario, es un sector que ha mejorado la economía del estado y que por lo tanto se debe apoyar. Este enfoque es compartido por políticos y funcionarios campechanos que en las últimas décadas han promovido la conversión agropecuaria estatal hacia la producción de palma africana y soya, en fuerte desfase con el enfoque agroecológico del gobierno federal.
Resistencia locales
Más allá de los discursos, representaciones y aspiraciones en torno al desarrollo rural que han quedado inscritos en los planes y programas del gobierno federal y estatal, cabe preguntarse: ¿cómo comprenden y asimilan los productores agrícolas el nuevo enfoque progresista del gobierno federal? La respuesta es compleja por la variedad de percepciones que existen en un país tan contrastante y diverso como México. Tomemos el ejemplo de Hopelchén, un municipio al sur de Campeche donde 41 ejidos dotados a campesinos mayas ejercen tenencia sobre el 85 % de la tierra. Allí se producen granos y hortalizas y se practica la milpa, la apicultura y la ganadería, así como el aprovechamiento forestal. En el municipio habitan, además, comunidades menonitas que llegaron a finales de 1980, quienes practican un modelo de agricultura de tipo agroindustrial que se ha expandido sobre terrenos que alguna vez fueron nacionales, así como sobre las tierras más productivas de los ejidos de la región. A pesar de ciertas tensiones en momentos críticos, mayas y menonitas conviven y mantienen relaciones laborales, productivas, comerciales y de arrendamiento de tierras con beneficio económico para ambos grupos. Los menonitas han sido agentes de transferencia tecnológica en la región, con impactos negativos y positivos, dependiendo del punto de vista desde el cual se valoren.
En las dos últimas décadas los productores menonitas —así como empresarios locales mestizos y mayas— concentraron los programas federales y estatales destinados al “desarrollo rural” del municipio. Esto se debe a que el acceso a los apoyos económicos más importantes, tales como los subsidios para la compra de maquinaria agrícola, exigía una “coinversión” de parte de los agricultores, lo que implicaba la constitución de sociedades productivas que probasen su solvencia económica. Ambas condiciones eran difíciles de cumplir para los productores pequeños y sin capital, principalmente ejidatarios mayas sin posesión legal de la tierra.3 No obstante, con el nuevo gobierno la situación se ha revertido para los productores grandes (aquellos con más de cincuenta hectáreas de tierra). En una entrevista, un productor comentó que varios “apoyos” y “subsidios” que recibía hasta el 2018 desaparecieron. Ya no existe el programa VIDA, el cual apoyaba con semillas, agroquímicos y fertilizantes; ni tampoco el apoyo para pagar el seguro de cosecha “obligatorio para todos aquellos productores que trabajen con crédito de alguna institución bancaria”. Asimismo, finalizaron el Programa de Apoyo para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf) y el programa Pro-oleaginosas que daba subsidios para la producción de soya y maíz.4
En la actualidad son los productores pequeños, generalmente ejidatarios mayas, a quienes se les han abierto nuevas opciones de programas, en particular Sembrando Vida. Este programa se propone fomentar la soberanía alimentaria comunitaria bajo un esquema de producción agroecológica, aumentar la economía de los productores más necesitados y promover la reforestación del campo mexicano. El programa se implementó en los ejidos de Hopelchén e integró a unas 2000 personas, lo que representa un poco más del 30 % del total de los productores del municipio. No obstante, el programa excluyó a los productores menonitas. Como se ha señalado en otras regiones, el programa ha tenido adaptaciones locales, entre las que destacan, el desmonte de áreas con selva para sembrar los árboles maderables que otorga el programa. Su principal éxito, desde el punto de vista de los beneficiarios de Sembrando Vida, reside en el apoyo económico más que en el cambio de visión en torno a las prácticas agrícolas. Esto queda claro cuando consideramos la controversia local sobre la prohibición progresiva del glifosato.
Para la mayoría de los productores de Hopelchén —grandes y pequeños, con prácticas agrícolas que van desde el uso de paquetes tecnológicos y maquinaría para producción comercial hasta la agricultura de subsistencia— este herbicida es un componente fundamental sin el cual las ganancias se esfuman. Incluso los participantes de Sembrando Vida han hecho uso del herbicida, como lo reconocieron algunos de los ejidatarios entrevistados. Pese a ser conscientes de los efectos perjudiciales del glifosato, los productores señalaron que la agricultura intensiva asociada al herbicida que desarrollaban en algunas parcelas ejidales les permitió darle educación a los hijos.
Las percepciones de los ejidatarios mayas de Hopelchén revelan aspectos ignorados desde una visión que, al romantizar a los “campesinos”, ignora sus expectativas de vida y los incentivos económicos que en muchos casos los mueven, así como la relación funcional entre productores menonitas y mayas y la complementariedad de estrategias productivas dirigidas al auto basto y al mercado. El caso de Hopelchén nos enseña que la coexistencia relativamente pacífica de modelos diversos de agricultura es posible, siempre y cuando los gobiernos estatales y federal respeten y hagan cumplir la ley, manteniendo un enfoque inclusivo y de límites claros para los diferentes modelos. Hasta ahora, en este municipio, el conflicto ha surgido frente a la tolerancia tácita de diversos gobiernos a la deforestación ilegal de la selva para la expansión de la soya, la aquiescencia de las autoridades agrarias respecto a la venta ilegal de tierras ejidales, la falta de regulación en la aplicación de herbicidas y pesticidas y la omisión de la consulta previa a las comunidades mayas antes de otorgar a Monsanto el permiso para el cultivo de soya transgénica.
Queda claro que los sesgos ideológicos y las idealizaciones en torno a los productores rurales contemporáneos evaden preguntas fundamentales que deberían estar en el centro del debate. Una de ellas es: ¿en qué condiciones sería posible la coexistencia funcional de modelos agro-intensivos y comerciales y modelos agroecológicos para el autoabasto, a fin de lograr la soberanía alimentaria en un país tan bioculturalmente diverso como México?
Wendy Bazán Landeros
Maestra en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
Gabriela Torres-Mazuera
Profesora investigadora del CIESAS.
1 Por régimen alimentario neoliberal comprendemos un conjunto de instituciones, normas y políticas en torno a la agricultura y de los alimentos que desde los años 1990 han privilegiado a las empresas transnacionales como agentes económicos dominantes en la producción de alimentos. Véase: Otero, Gerardo (2013). “El régimen alimentario neoliberal y su crisis: Estado, agroempresas multinacionales y biotecnología”. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología 17: 49-78.
2 Véase: Toledo, Víctor Suárez, Álvarez-Buylla y Vandame en: La Jornada, 12 de junio de 2012. Véase también: Álvarez-Buylla, La Jornada, 2 de junio de 2018.
3 Bazán L. W. (2021). “Entre la construcción discursiva y la prácticas productivas. Las disputas en torno a los cultivos transgénicos, el glifosato y la política de desarrollo rural en el gobierno de la 4T ”. Tesis de Maestría en Antropología Social. CIESAS Pacífico-Sur.
4 Comunicación personal, Dzibalchén, 13 de diciembre de 2020.
 Info Rural Portal de noticias especializado en temas Agropecuarios y relacionados con el Campo Mexicano y el Medio Ambiente
Info Rural Portal de noticias especializado en temas Agropecuarios y relacionados con el Campo Mexicano y el Medio Ambiente 


